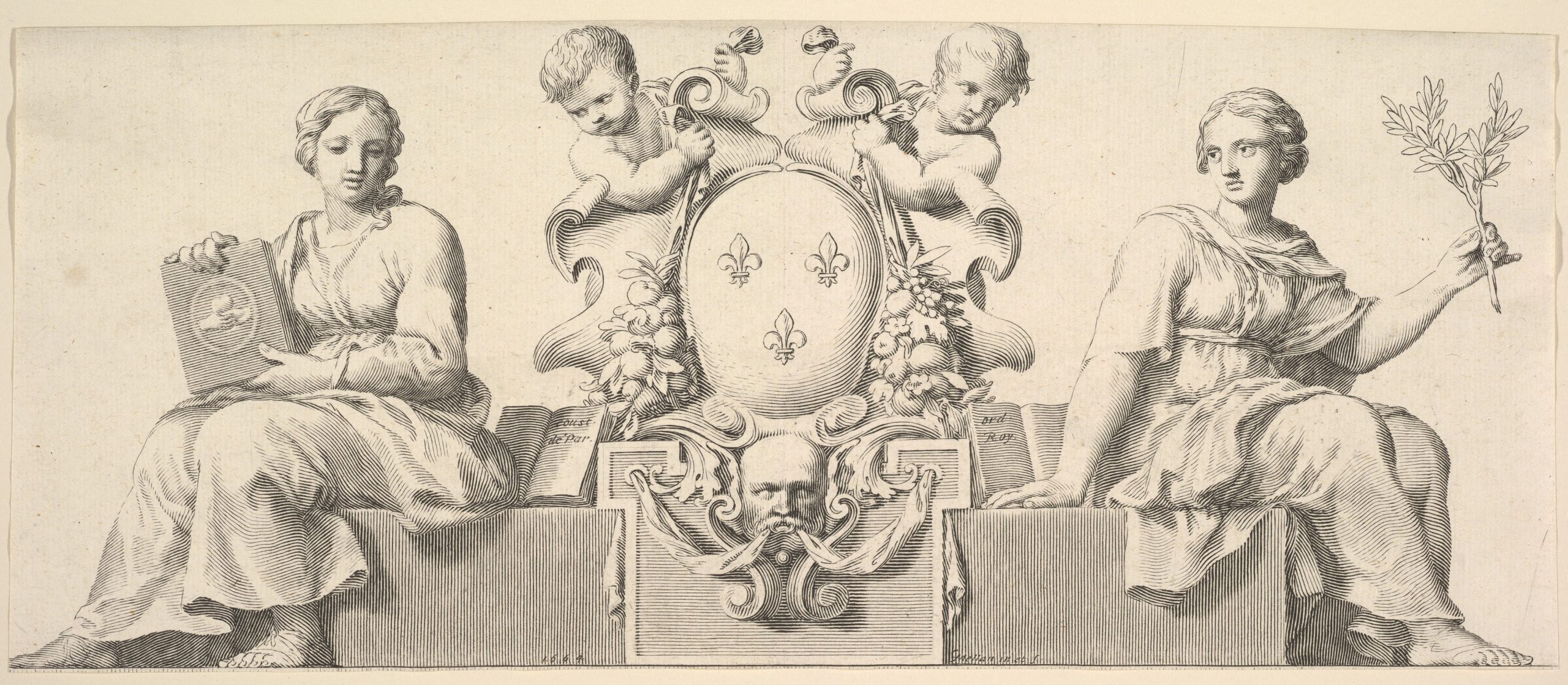
Las obligaciones condicionales ostentan gran aplicación en materia de contrato de promesa. Es frecuente que las partes fijen como época para la celebración del contrato definitivo, de acuerdo con lo exigido en el art. 1554 circunstancia 3ª del Código Civil (CC) condiciones suspensivas mixtas. Es decir, aquellas que suspenden el nacimiento de la obligación y dependen en parte de la voluntad de uno de los contratantes y en parte de un tercero. Por ejemplo, la realización de ciertos trámites para obtener aprobaciones administrativas, que los títulos se encuentren ajustados a Derecho, la celebración de ciertos negocios jurídicos, entre otras. Normalmente a ello se le añade un plazo dentro del cual debe cumplirse dichas condiciones para hacerlas determinadas.
¿Qué pasa si por acción u omisión de una de las partes no se obtienen las aprobaciones administrativas, ajustan los títulos, celebran los negocios? El art. 1482 CC dispone que “se reputa haber fallado la condición positiva […] cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse, y no se ha verificado”. Fallida la condición, ninguno de los contratantes debe celebrar el contrato definitivo, pues dicha obligación no nace.
Cabe preguntarse si acaso cualquiera de los promitentes, en el intertanto entre la celebración del contrato de promesa y el contrato definitivo, arrepintiéndose de la celebración de este último, deja transcurrir el plazo límite sin emprender las labores necesarias para que la condición se cumpla o realiza acciones orientadas a obstaculizar su cumplimiento. Es decir, no continúa con las gestiones administrativas o no prosigue trámites para sanear los títulos, para producir el efecto de que falle la condición.
Mirado el asunto desde el punto de vista de la condición, la conclusión es clara: que se cumpla la condición es un hecho del cual depende la celebración del contrato definitivo, no una obligación del contrato de promesa. La condición está caracterizada por la incerteza y mientras pende los acreedores tienen una simple expectativa de derecho. Al momento de celebrar el contrato ambas partes asumen dicho riesgo, debiendo tomar los resguardos necesarios para evitar un efecto contrario a sus intereses.
Tal categórica conclusión se ve, sin embargo, desafiada por dos órdenes de consideraciones. El llamado “cumplimiento ficto de la condición” y la integración de obligaciones a la promesa según la buena fe.
El art. 1481 dispone que “con todo, si la persona que debe prestar la asignación se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, o para que la otra persona de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento, no coopere a él, se tendrá por cumplida”.
La doctrina ha concordado en que el precepto se aplica, además de a las disposiciones testamentarias, también a los contratos, pero se ha dividido en cuanto a su operatividad: una tesis amplia señala que el precepto aplica siempre que el fin que persigue el deudor condicional sea ilícito, más allá de que los medios no lo sean (Peñailillo, 1985, p. 17; Gil y Letelier, 2025, p. 215). El hecho de evitar que se cumpla la condición mediante cualquier actuación activa u omisiva sería suficiente. Por otra parte, una postura restrictiva indica que la regla no aplica si el deudor condicional, ejecutando un hecho lícito, en ejercicio de un derecho suyo, hubiera indirectamente producido un obstáculo que impidiera ese cumplimiento (Claro Solar, t. x, n. 100) y que, si no son medios ilícitos los empleados, no aplica esta sanción (Vío Vásquez, 1945, p. 115). De forma más restrictiva aún, Corral (2023, n° 117, p. 148) indica que si se trata de una condición simplemente potestativa que depende de un hecho voluntario del deudor no debe aplicarse en ningún caso la regla, porque si fuera así el hecho dejaría de ser voluntario.
Dos legislaciones, bajo el mismo principio, establecen distintos parámetros para determinar cuándo se reputa cumplida la condición. El art. 1304-3 inc. 1 (antiguo 1178) del Código francés dispone que: “La condición suspensiva se reputa cumplida si quien tenía interés en ello impide su cumplimiento”. El §162 BGB, “Si la parte a quien perjudica el cumplimiento de la condición impide de forma contraria a la buena fe su cumplimiento, se tiene por cumplida la condición”. Nos parece que nuestro art. 1481 se acerca más al segundo parámetro. De esta forma, debe poder detectarse una actitud al menos contraria a la buena fe contractual del caso concreto para que pueda aplicarse el precepto. Los ejemplos que proporcionaba Bello en nota del Proyecto de 1853 al precepto dan cuenta de que los medios que determinan que la condición falle no son irrelevantes: “«Mi heredero dará tal cosa a Pedro si este se casare con su hija María». El heredero se vale de medios violentos para que su hija se case con Martín o abrace la profesión religiosa, o calumnia a Pedro para que María rehúse casarse con él; deberá el legado”. Es decir, o violencia o calumnia.
Sin embargo, hablar de mala fe es demasiado amplio. Debe buscarse en el contenido contractual del contrato de promesa algo que permita sustentar el dar, hacer o no hacer que se le va a imponer a aquel de cuya conducta depende el cumplimiento de la condición. Por una parte, debe interpretarse el contrato de promesa (arts. 1560 a 1566) y la precisa condición de que depende el nacimiento de la obligación de celebrar el contrato (arts. 1483 y 1484). Además, en su caso, pueden incorporarse obligaciones de acuerdo con el art. 1546 (en este sentido, Abeliuk, 2012, p. 149; de la Maza, 2014, p. 276). Sin embargo, el señalado precepto no opera en abstracto, sino de acuerdo con la naturaleza de cada relación contractual. Así, deben analizarse las distintas peculiaridades de la concreta promesa sometida a examen que emanan de las obligaciones que el contrato establece de acuerdo con la finalidad de este.
Así se razonó en un caso. En una promesa de compraventa de inmueble se estipuló que el contrato definitivo se celebraría bajo la condición suspensiva, entre otras, de que el promitente comprador firmare con el arrendatario actual del inmueble un nuevo contrato de arrendamiento a más tardar dentro de cierta fecha. Sin embargo, después de celebrada la promesa, el promitente vendedor arrendó el inmueble a un tercero, en condiciones más beneficiosas para éste que el anterior contrato: por escritura pública y con un plazo de vigencia de ocho años.
En primera instancia el juez razonó sobre la base de que la condición habría fallado, no estando obligadas las partes a la celebración del contrato definitivo. Si bien le reprocha al promitente vendedor su “proceder apartado de la buena fe contractual”, señala que éste “no asumió ninguna obligación en torno a lo descrito”, por lo que “no puede tenérsele como incumplidor”. La Corte de Apelaciones de Santiago (sentencia de 12 de agosto de 2024, rol N° 7062-2022) revocó la sentencia, señalando que “fue el promitente vendedor deudor en el contrato de promesa quien desplegó acciones que impidieron la ejecución de una de las condiciones pactadas, faltando de paso a la buena fe contractual, que le exigía conducirse de un modo correcto, sin entorpecer las gestiones que la actora y promitente compradora debía y podía llevar adelante con cierta comodidad, respecto del contrato de arriendo vigente a la época de celebración de la promesa”.
De esta forma, sin aplicar el art. 1481 inc. 2°, aunque mencionándolo, la Corte razonó sobre la base del incumplimiento de una obligación que se habría integrado por la buena fe de acuerdo con el art. 1546 a la promesa: mantener un cierto estado de cosas respecto del contrato de arrendamiento que debía celebrar el promitente comprador para que la condición suspensiva de la que dependía la promesa se cumpliera. Solo así puede sostenerse que el promitente incumplió el contrato de promesa: de otra forma, al fallar la condición, la obligación de celebrar el contrato prometido no nace.
Finalmente, es mejor prevenir antes que curar: la utilización de condiciones simplemente potestativas o mixtas como forma de determinar la época de celebración del contrato prometido está expuesta a contingencias que a veces no se valoran del todo en el contexto de la operación económica realizada. Pareciera ser que lo más conveniente es contemplar obligaciones expresas que deben asumir las partes dentro de la promesa misma con sus pertinentes garantías y, si ello es posible, además, incorporar un plazo de caducidad, antes que confiar en la recta utilización de buena fe ante una controversia judicial que seguramente las partes querrán evitar.
- Abeliuk, R. (2012). Contrato de promesa, de opción y otros acuerdos previos. Thomson Reuters.
- Claro, L. (2021). Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado (T. X, ed. facsimilar). Editorial Jurídica de Chile.
- Corral, H. (2023). Curso de Derecho Civil: Obligaciones. Thomson Reuters.
- De la Maza, Í. (2014). Condiciones y obligaciones en el contrato de promesa. Corte Suprema, rol 512-2013, 24 de marzo de 2014. Cita en línea: CL/JUR/497/2014. Revista Chilena de Derecho Privado, (22).
- Gil, R., y Letelier, P. (2025). Derecho de obligaciones. Tirant lo Blanch.
- Peñailillo, D. (1985). El cumplimiento ficto de la condición. Revista de Derecho. Universidad de Concepción, (178).
- Prado, P. (2015). La colaboración del acreedor: Una aplicación concreta de la buena fe. En La buena fe en la jurisprudencia: Comentarios y análisis de sentencias. Thomson Reuters.
- Vío, E. (1945). Las obligaciones condicionales: Doctrina, jurisprudencia, legislación comparada. Escuela Tipográfica Salesiana.
Crédito imagen: The Arms of France Accompanied by Personifications of Law and Good Faith, Claude Mellan.
