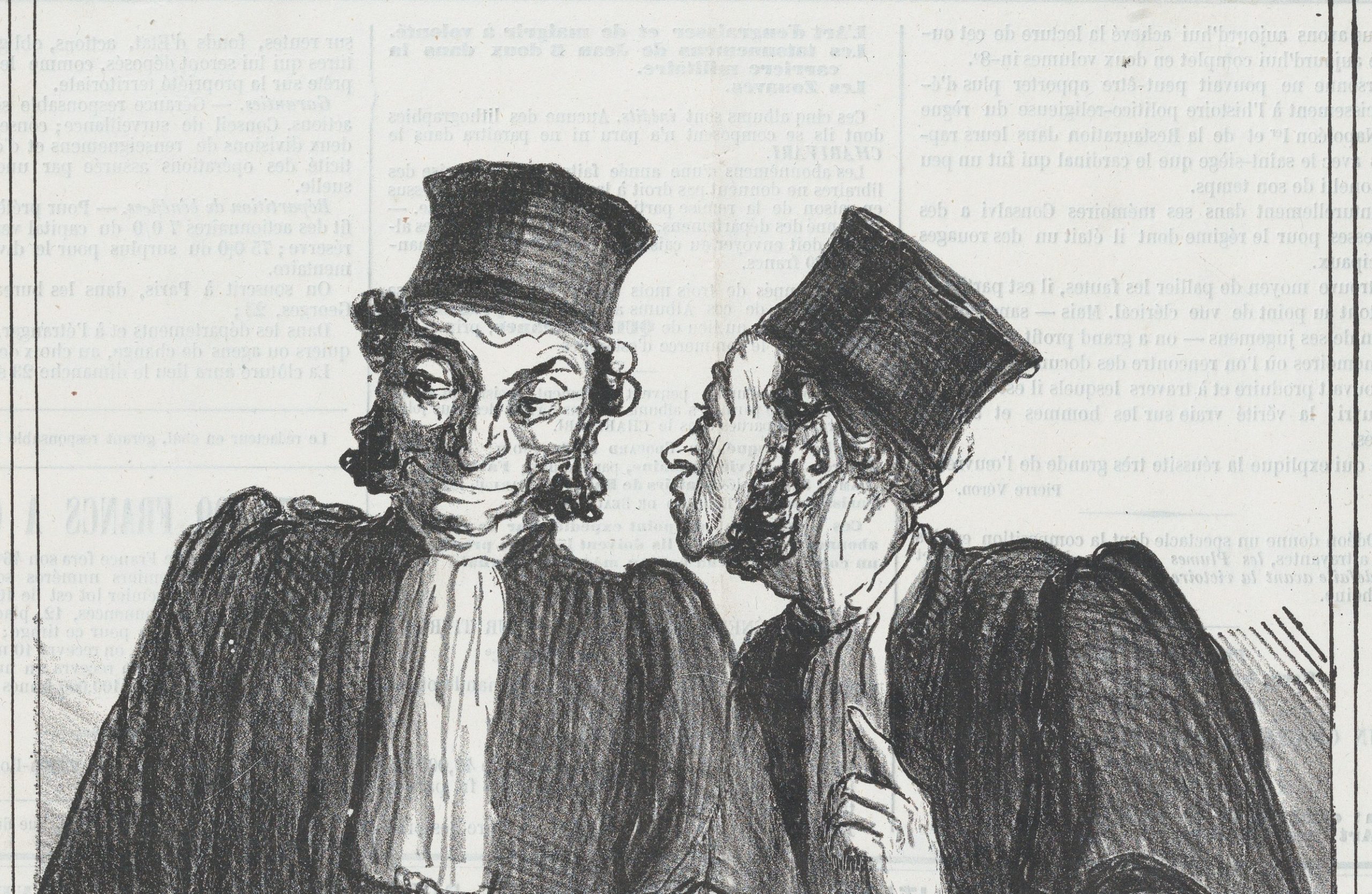
Las solicitudes marcarias contrarias a la buena fe pueden tener el carácter de parasitarias, obstrucciones o fraudulentas.
El artículo 20, letra k) de la Ley de Propiedad Industrial (LPI) establece como causal de irregistrabilidad de una marca aquella que es contraria a los principios de competencia leal y ética mercantil. Sobre esta prohibición de registro la jurisprudencia administrativa le ha dotado de contenido invocando al respecto el artículo 706 del Código Civil que concibe la buena fe en su sentido subjetivo, esto es, la conciencia de haber adquirido el dominio de una cosa por medios legítimos. Por nuestra parte, proponemos que la causal del artículo 20, letra k) no debe ser integrada acudiendo al derecho común, sino más bien, se debe recurrir a lo dispuesto en la cláusula general de competencia desleal del artículo 3° de la Ley de competencia desleal (LCD), la cual establece un canon de buena fe en un sentido objetivo. No obstante, para resolver esta cuestión revisaremos a continuación lo que nos dice el derecho comparado europeo, ordenamiento del cual podemos trazar la constelación de casos de inscripciones contrarias a la buena fe.
En el derecho europeo es posible percibir, con distintos matices que revisaremos, que la buena fe en el derecho de marcas es una noción que goza de plena autonomía con relación al derecho común, aunque les ha resultado de extrema dificultad determinar sus contornos.
Así, sólo para ilustrar sobre este punto, en el derecho inglés es posible apreciar que sus tribunales han ido desarrollando distintos intentos para determinar si la buena fe marcaria debe ser comprendida en un sentido subjeto u objetivo (Sobre esto, vid. Framiñan, 2007, pp. 8-17). En tal sentido, se ha destacado como leading case en la materia la sentencia en el asunto Gromax Plasticulture Ltd v Don & Low Nonwovens Ltd, de 1999, en la cual el juez Lindsay se inclina por una mirada objetiva de la buena fe, al decir: “No voy a intentar definir la mala fe en este contexto. Es evidente que incluye la deshonestidad y, en mi opinión, también incluye algunas prácticas que no cumplen con los estándares de comportamiento comercial aceptable observados por personas razonables y con experiencia en el ámbito concreto que se está examinando.”.
Sin embargo, a pesar de la fuerza de este precedente en la actualidad los tribunales ingleses han aplicado un test en que se combinan criterios subjetivos y objetivos para apreciar la buena fe (Bently et al, 2018, p. 1018), y que implica ejecutar dos pasos consecuenciales: (i) primero, se debe determinar si el solicitante tiene conocimiento de la marca anterior, y (ii) segundo, se debe evaluar si una persona razonable con el conocimiento que tiene el solicitante ha ejecutado una conducta ajustada a un comportamiento empresarial aceptable (Ajit Weekly Trade Mark, 2006).
Por su parte, en el derecho de marcas de la Unión Europea la sentencia más relevante dictada en la materia es Lindt v. Hauswirth, de 2009, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este litigio, este órgano jurisdiccional determina las bases para la apreciación de la buena fe marcaria, al indicar que para ello se deben considerar de manera global los siguientes factores (seguimos en esto punto el análisis efectuado por Tsoutsanis, 2010, pp. 305-332):
a. El primero denominado por la doctrina como conocimiento consistiría en el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza en el mercado un signo idéntico o similar para distinguir un producto idéntico o similar que puede dar lugar a la confusión. En cuanto a cómo se acredita el “saber o deber saber” se indica que se infiere de la intensidad del uso de la marca anterior en el mercado y su duración en el tiempo, como también se debería apreciar cuáles son las prácticas propias de la industria implicada. Asimismo, tiene interés en este extremo si han existido relaciones contractuales o precontractuales entre las partes involucradas, y finalmente, si se presenta o no una cuasi identidad entre las marcas en disputa, puesto que tal circunstancia fáctica no puede deberse a un mero azar.
b. El segundo factor llamado por los autores como intención se refiere a que se debe indagar si existe una voluntad particular del solicitante acerca de impedir que el tercero implicado pueda continuar utilizando el signo invocado, lo cual no es más que una muestra de una práctica desleal. Sobre lo dicho, se ha indicado que si bien este factor pudiese tener una naturaleza subjetiva, su apreciación por los tribunales debe efectuarse conforme circunstancias objetivas (Gómez, 2023, p. 318), tales como: (i) solicitudes marcarias con fines especulativos; (ii) solicitudes destinadas a aprovecharse del prestigio ajeno; (iii) ausencia evidente del solicitante de una intención real de utilizar la marca en el comercio; (iv) si el solicitante ha tenido libertad para elegir la configuración de la marca, en particular tratándose de las marcas tridimensionales, y (v) si consiste en una solicitud efectuada con el propósito de evitar la caducidad de la marca por falta de uso o impedir que un tercero pueda entrar a disputarle un mercado.
c. El tercero elemento para considerar es el grado de protección legal que goza el tercero demandante, en particular respecto de tutelas especiales dadas por el ordenamiento a las marcas de hecho o las marcas notorias no inscritas.
Acerca de lo dicho, se debe añadir que cada una de estas circunstancias deben ser evaluadas por el sentenciador al momento de la presentación de la solicitud respectiva (García Pérez, 2019, p.252).
A modo de síntesis, en el derecho comparado europeo es posible apreciar que son considerados registros de mala fe los que tienen lugar respecto de los siguientes supuestos (Kur Senftleben, 2017, p. 540; Gómez, 2023, p. 318; Bently et al, 2018, pp. 1020-1023); (i) registros en que se pretende usurparse un signo distintivo que está siendo usado por un tercero (solicitudes parasitarias); (ii) registros que tienen por finalidad impedir la entrada de un determinado competidor en el mercado (solicitudes obstruccionistas), y (iii) registros cuyo propósito es burlar las fines propios del derecho de marcas (solicitudes fraudulentas).
Tal como hemos mencionado en el derecho marcario chileno se observa que esta causal de irregistrabilidad vinculada a solicitudes contrarias a los principios de competencia leal ha sido interpretada acudiendo a las nociones de la buena fe en un sentido subjetivo conforme dispone el artículo 706 del Código Civil. Asimismo, en las hipótesis en que ha sido acogida se refiere a supuestos de solicitudes parasitarias.
Por nuestra parte nos preguntamos -siguiendo este extremo a la literatura comparada- si en el ámbito del derecho marcario chileno es posible postular a una noción autónoma de buena fe, separada del derecho común, con un cariz más bien objetivo. Asimismo, si fuese posible aumentar los supuestos en que puede ser aplicada esta causal de prohibición de registro, por ejemplo, respecto a solicitudes obstrucciones o fraudulentas.
A nuestro parecer ambas interrogantes deben ser respondidas afirmativamente.
Sobre la primera, tal como prescribe el artículo 20, letra k) de la LPI, no serán registrables las solicitudes que sean contrarias a los principios de la competencia leal y la ética mercantil, ambas nociones que no están definidas en la LPI, pero que sí tienen acomodo en el artículo 3° de la LCD, en donde justamente se define cuando un acto es desleal, al decir que es aquella “(…) conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.”.
De esta manera, el estándar normativo acerca de qué es contrario a los principios de la competencia leal se fijan por el legislador en la LCD, norma especial que se le debe preferencia por sobre el Código Civil. Adicionalmente, debemos dar cuenta que el recurso al artículo 706 del Código Civil que se realiza por la jurisprudencia administrativa para integrar esta noción puede no ser consistente con la visión moderna de la buena fe, en cuanto a entender este concepto más en un sentido unitario y no dualista, y en donde el paradigma de este término normativo es entregado preferentemente por el artículo 1546 del Código Civil, el cual tiene un carácter objetivo (Corral, 2020, p. 110; Guzmán Brito, 2002, p. 22).
Lo expresado no es nuevo, ya la doctrina germana desde tiempos pretéritos sostenía la unidad conceptual del derecho de marcas con la competencia desleal, por lo que sus normas se influían recíprocamente (Kur y Ohly, 2020, p. 458). De esta manera, en el Derecho alemán se acudió a la cláusula general de la antigua Ley de competencia desleal y al artículo 826 del BGB para postular que una solicitud marcaria es contraria a la buena fe cuando viola las prácticas honestas en los negocios o cuando intenta obstruir a un competidor, o bien, al pretender interferir en el legítimo uso previo de un signo por un tercero (Tsoutsanis, 2010, pp. 188-193).
Por consiguiente, asentada como tesis que el artículo 20, letra k) de la LPI debe ser integrado por el artículo 3° de la LCD, acto seguido, se debería ocupar todo el aparato dogmático de este cuerpo normativo para ir construyendo los grupos o constelaciones de casos en que una solicitud marcaria puede ser contraria a la buena fe o las buenas costumbres en el ámbito del tráfico comercial (sobre una revisión de la forma de integración normativa de la cláusula general de la LCD: Bernet, 2024, 445-472). Asimismo, se debería preferir una mirada objetiva de la buena fe, en atención a que el ilícito desleal se configura al enjuiciar ciertas conductas conforme a un modelo de conducta abstracto, en el cual pierde importancia el aspecto psicológico del individuo (Bernet, 2020, p. 211).
Ahora bien, este reenvío a la LCD que se postula no agota de forma integra los alcances que podamos entregar a la causal de irregistrabilidad del artículo 20, letra k) de la LPI, puesto que también se deberán considerar las valoraciones normativas internas de la LPI a fin de rechazar solicitudes de naturaleza fraudulenta, las que caracterizan por alejarse de las funciones prototípicas de estos signos distintivos (Gómez, 2023, p. 318).
En cuanto a la segunda pregunta, esta es, si es posible aumentar las hipótesis en las cuales puede ser aplicada esta prohibición, a nuestro parecer se debería estar atento a los casos que se han presentado sobre esta materia en el derecho de marcas de la Unión Europea. De ahí que no habría inconveniente de rechazar solicitudes que fuesen parasitarias, obstrucciones o fraudulentas.
Las siguientes dos sentencias nos resultan iluminadoras al respecto.
La primera es la dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Sky v. SkyKick, de 2020, en la cual se establece que una solicitud de marca presentada sin intención de usar ese signo para distinguir producto o servicios puede ser considerada de mala fe, cuando tal presentación ha sido realizada con la voluntad de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales, lo que da pie para sancionar las conductas obstrucciones para impedir el acceso al mercado a competidores.
La segunda es la pronunciada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Hasbro, de 2021. En este litigio se discutía si era contrario a la buena fe la solicitud reiterada de una misma marca -llamadas marcas de repetición (Cándano, 2024, p. 170) por un titular para evitar la sanción por caducidad por falta de uso de una marca anterior. Sobre este extremo, el Tribunal expresa motivos relevantes:
“En efecto, en las circunstancias particulares del presente asunto, la presentación reiterada de la solicitud de registro por parte de la recurrente esencialmente tenía por objeto, según admite ella misma, no tener que acreditar el uso de la marca controvertida, lo que en consecuencia prolongaba, para las marcas anteriores, el período de gracia de cinco años establecido en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009.
“Por tanto, procede señalar que la estrategia de presentación de solicitudes de registro seguida por la recurrente, con el fin de eludir la regla relativa a la prueba del uso, no solo no es conforme a los objetivos perseguidos por el Reglamento n.o 207/2009, sino que además recuerda ciertamente a la figura del abuso de Derecho, que se caracteriza por el hecho de que, en primer lugar, a pesar de que se han respetado formalmente las condiciones previstas por la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa y, en segundo lugar, existe una voluntad de obtener un beneficio resultante de dicha normativa, creando artificialmente las condiciones exigidas para su obtención”.
A modo de síntesis, estimamos que una lectura más ajustada del artículo 20, letra k) de la LPI debería sustentarse en las valoraciones normativas de la LCD y no en el Código Civil. Ello sin perjuicio que también deberían estimarse los fines propios de la legislación marcaria que podrían verse vulnerados por solicitudes de naturaleza defraudatoria, como lo serían ciertas hipótesis de marcas de repetición destinadas a evitar la prueba de su uso ante una acción de caducidad marcaria.
- Bently, L., et al. (2018). Intellectual property law. Oxford University Press.
- Bernet, M. (2024). La integración normativa de la cláusula general de competencia desleal. En Estudios de Derecho Comercial XI Jornadas Chilenas de Derecho Comercial (pp. 445–472). Tirant lo Blanch.
- Bernet, M. (2020). La buena fe en la ley de competencia desleal. En La buena fe en el derecho (pp. 199–226). Tirant lo Blanch.
- Cándano, M. (2024). Caducidad por no uso de la marca comercial en la Ley Chilena de Propiedad Industrial: Consideraciones para su aplicación práctica. Tirant lo Blanch.
- Corral, H. (2020). El principio de buena fe en el derecho civil: Riquezas y miserias. En La buena fe en el derecho (pp. 107–124). Tirant lo Blanch.
- Framiñan, J. (2007). La nulidad de la marca solicitada de mala fe: Estudio del artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. Comares.
- Kur, A., & Ohly, A. (2009). Lauterkeitsrechtliche Einflüsse auf das Markenrecht. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), (5), 457–471.
- Kur, A., & Senftleben, M. (2017). European trade mark law. Oxford University Press.
- García Pérez, R. (2019). El derecho de marcas de la UE en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Wolters Kluwer.
- Gómez, J. (2023). Cuadernos prácticos de jurisprudencia europea (Marcas) 2022. Reus.
- Guzmán Brito, A. (2002). La buena fe en el Código Civil de Chile. Revista Chilena de Derecho, 29(1), 11–23.
- Tsoutsanis, A. (2010). Trade mark registrations in bad faith. Oxford University Press.
Crédito imagen: Well my friend, it seems you have lost…, Honoré Daumier.
