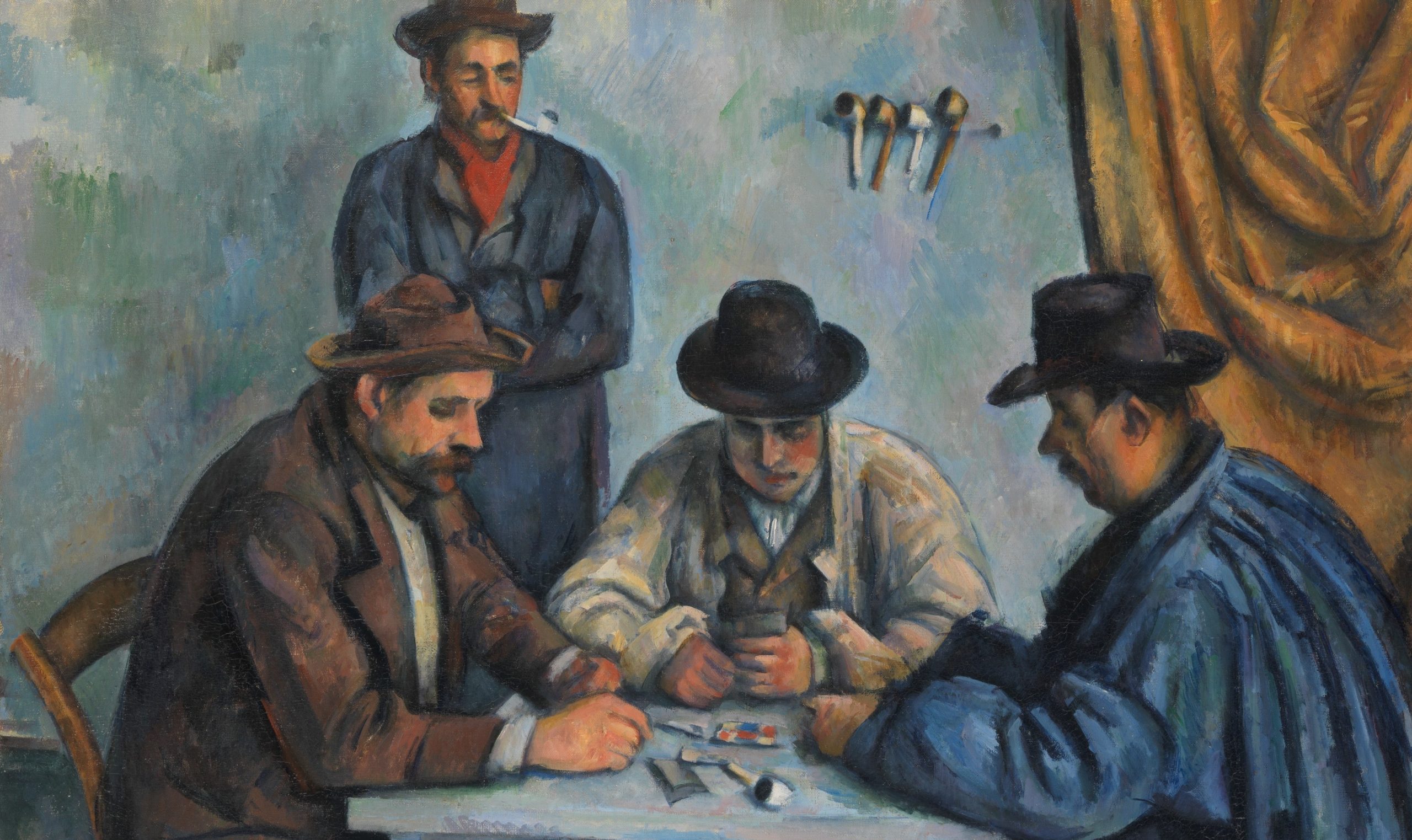
Digamos que una sociedad de personas es administrada por un gerente. Los socios tienen la sospecha de que este les defrauda, transfiriendo los fondos de la compañía hacia otra empresa de su exclusiva propiedad. Por consiguiente, los socios demandan en juicio la rendición de cuentas del administrador y su responsabilidad por infracciones a deberes fiduciarios.
El gerente, para justificar el flujo de dinero de la sociedad que administra a su propia empresa, afirma que entre ellas se celebró una serie de contratos que, si bien no se otorgaron por escrito, pueden probarse por la concordancia entre los libros de cuentas corrientes de ambas compañías. Por lo tanto, sigue el administrador, quizás pueda discutirse acerca del mérito económico de los contratos, pero no afirmarse que no se celebraron y que, por lo tanto, esos fondos fueron transferidos sin causa alguna.
Un caso como este puede conducir a cierta perplejidad. Por una parte, la contabilidad concordante entre las dos empresas goza del mérito de plena prueba (art. 36 CCom leído a contrario sensu). Por otra, esa concordancia puede explicarse no por la veracidad de los asientos, sino porque el mismo gerente demandado, interesado en acreditar la existencia de las operaciones, es quien lleva la contabilidad de ambas empresas. La lectura habitual de las normas de prueba por contabilidad contenidas en el CCom podría conducir a una solución que parece aberrante. Si dos empresas son administradas por una misma persona y, por consiguiente, su contabilidad concuerda casi por definición, cualesquiera operaciones que el administrador afirme haber celebrado deberán tenerse por suficientemente probadas.
Si se tratara de un juicio en que demandante y demandado fueran contrapartes, no solo del juicio sino también de la operación, la coincidencia sería muy elocuente y digna de crédito: equivaldría a la confesión extrajudicial en el sentido del art. 38 CCom. Por ejemplo, si quien figura en su contabilidad como comprador de ciertas mercaderías demanda a quien figura como vendedor de esas mercaderías en sus propios asientos contables, la coincidencia acerca de la existencia, concepto, fecha y monto consignados de los libros es realmente apta para formar convicción. Pero sucede que a los socios de nuestro ejemplo les están oponiendo no su propia contabilidad concordante con la del demandado, sino la de dos empresas de cuya administración no participan. En síntesis, ¿puede invocarse la contabilidad de un comerciante, concordante con la de otro comerciante, para acreditar una pretensión o excepción frente a un tercero, en el marco de un litigio comercial?
Salvo inadvertencia de mi parte, esta pregunta no ha sido abordada por la doctrina nacional. Jequier se ha hecho la pregunta inversa: si puede invocarse la contabilidad como prueba frente a quien es un tercero desde un punto de vista procesal, ya sea coadyuvante, excluyente o independiente. Su respuesta es que puede invocarse frente al tercero coadyuvante del comerciante, pero no frente al independiente o al excluyente (Jequier, 2013, pp.216-217). Aquí nos preguntamos algo distinto: si puede invocarse la contabilidad como prueba frente a quien es ajeno a la operación, es decir, frente a lo que podemos llamar un tercero contractual, pero que es parte procesal del litigio (ya sea como demandante o demandado).
Varias disposiciones del CCom se ocupan del valor probatorio a la contabilidad del comerciante. Algunas se deducen de reglas más generales. Cuando se trata de hacer fe contra el propio comerciante, el art. 38 CCom, conforme con la cual su contabilidad hace plena fe y no admite prueba en contrario, no es más que una aplicación del art. 1708 CC: tiene la forma de una confesión extrajudicial, y “a confesión de parte, relevo de prueba”.
En cambio, son reglas especiales en relación con el derecho común aquellas que permiten a un comerciante acreditar sus propias alegaciones en juicio valiéndose de su contabilidad. Las hipótesis pueden reducirse a dos. En la primera, que es la que interesa aquí, un comerciante presenta su propia contabilidad para acreditar los hechos que fundan su pretensión, porque son concordantes con la de aquel con quien se celebraron las operaciones correspondientes (art. 36 CCom a contrario sensu). La segunda hipótesis, que por ahora no nos interesa, es que los libros de la contraparte en juicio padezcan defectos de forma o se niegue su exhibición (arts. 33, 34 y 37). De estas espero ocuparme en una próxima entrada.
Esta posibilidad de esgrimir la propia contabilidad para acreditar pretensiones en juicio debiera sorprendernos. Nada tienen los libros contables que los hagan especialmente dignos de confianza. Incluso cuando se llevan de forma regular –recuérdese que esa regularidad en el CCom es meramente formal: idioma, orden, integridad–, nada impide anotar en ellos cualquier cosa que venga en gana a quien los administra. Con toda razón el art. 36 CCom parece partir de la base de que los libros no sean concordantes, en cuyo caso renuncia a indagar cuál fue adulterado y cuál es fidedigno (como intenta hacer la ley con los testigos: art. 384 regla 3ª CPC), y en lugar de ello se remite a las demás probanzas.
Debe haber razones de peso para explicar que el legislador atribuya especial valor probatorio a una información cuya fuente no debiera estimarse digna de confianza, porque es el propio litigante que la invoca: como si él mismo –a través de su contabilidad– se presentara como testigo. Como notaba Palma, las reglas de prueba por contabilidad permiten al comerciante preconstituir los instrumentos probatorios que más tarde invocará en juicio para acreditar su pretensión (1940, pp. 228-229). Para determinar el alcance del valor probatorio de los libros concordantes, así como del de aquellos que la contraparte no puede o no quiere confrontar, es preciso examinar con detenimiento esas razones de peso.
Comencemos por examinar la regla. La contabilidad goza de especial valor probatorio cuando concuerda con la contabilidad de la contraparte, respecto de las operaciones acerca de las que se discute (entre otros, Jequier, 2013, p. 219; Palma, 1940, p. 232). El CCom no enuncia esta regla de forma expresa, aunque a veces se la deduce del art. 35 (así Olavarría, 1970, p. 165, Sandoval, 2015, p. 153, entre otros). Pero el texto del art. 35 es demasiado general, porque se refiere indistintamente al valor probatorio de los libros, y no específicamente a que puedan producir plena a favor de quien los lleva. A mi juicio, la regla se desprende más directamente del art. 36: “si los libros de ambas partes estuvieren en desacuerdo, los tribunales decidirán las cuestiones que ocurran según el mérito que suministren las demás pruebas que se hayan rendido”. A contrario sensu, si estuvieren de acuerdo no será precisa tales otras pruebas: el solo mérito de los libros concordantes deberá considerarse suficiente, lo que equivale a decir que gozarán del valor de plena prueba.
Sea cual fuere el fundamento de texto, esta interpretación es razonable en la medida en que la concordancia mueva a dar crédito al contenido de los libros, en que sea objetivamente apta para crear convicción en el juzgador (o en el legislador que tasó los medios probatorios). Ahora bien, ¿por qué la concordancia tiene esta aptitud? No la tiene por ser equivalente a una confesión extrajudicial de la contraparte. Si este fuera su fundamento, la concordancia de los libros sería superflua, porque bastaría invocar los libros de la contraria ex art. 38 CCom, coincidieran o no con los propios libros. Indicio de que, si la concordancia ha de tener especial valor probatorio (al margen de esa suerte de confesión extrajudicial), debe tratarse no de una coincidencia entre las partes del juicio sino entre las partes de la operación, una de ellas ajena al juicio.
Así, la aptitud de la concordancia para formar convicción tiene otro fundamento. Esa concordancia es apta para crear convicción en la medida en que, al fundarse la contabilidad en fuentes de información independientes, solo puede quedar explicada por la efectividad de los hechos de que dan cuenta. Son como la prueba testimonial: no basta con presentar varios testigos contestes si su fuente de información es una sola.
De aquí que, ante un caso como el del administrador que invoca la concordancia entre los libros de contabilidad de las dos empresas que administra, se justifique a la vez una interpretación extensiva y una reducción teleológica (en el sentido de Larenz, 1994, pp. 385-391). Por una parte, es preciso aclarar que los libros concordantes pueden esgrimirse contra terceros; por otra, debe integrarse una excepción que, tal como la norma aparece formulada e interpretada, es demasiado general en comparación con lo que su propósito justificaría. La norma dice más cosas que las que querría decir, y por eso es preciso reducirla en atención a su fin. Ensayemos esa integración en los siguientes términos (la interpretación extensiva y la excepción integrada se muestran en cursiva): “si los libros de contabilidad de dos comerciantes estuvieren de acuerdo, su solo mérito será prueba suficiente incluso contra terceros, salvo que fueren llevados por las mismas personas o por personas que actúan de forma coordinada”.
Según lo que acaba de argumentarse, no cabe descartar de plano que la contabilidad de empresas administradas por unas mismas personas –o que integren un mismo grupo económico– pueda producir plena prueba, pero, para que la coincidencia de los libros amerite este efecto, deberá mostrarse que la llevanza de la contabilidad de las empresas del grupo era independiente (lo que no suele suceder). En el ejemplo del administrador social cuya lealtad es cuestionada por los socios, no habría problema en que aquel opusiera a estos el valor de plena prueba de los libros de contabilidad de una y otra empresa, siempre y cuando pudiera acreditar que la información de que dan cuenta ha sido levantada de forma independiente (por ejemplo, porque la contabilidad de una de las empresas fue auditada por terceros). En el marco del litigio, los socios demandantes debieran ser oídos sobre este punto, y el juez –iura novit curia–debiera indagar que realmente se satisfacen los presupuestos, explícitos e implícitos, del valor probatorio de los libros concordantes.
Satisfecha esa condición de independencia, la pregunta formulada al comenzar esta entrada debe responderse de forma afirmativa. Los libros de contabilidad puedan gozar del valor de plena prueba respecto de terceros, porque es razonable considerar dignos de fe los libros de contabilidad de una y otra empresa que, pese a provenir de fuentes independientes, concuerdan. Que esa concordancia se esgrima no contra la contraparte de la operación sino contra un tercero, no le priva de su aptitud para formar convicción.
Este razonamiento puede extenderse a una hipótesis similar a la de los libros concordantes. El art. 127 CCom establece que un comerciante puede invocar la fecha cierta de un instrumento privado por su sola concordancia con los libros de contabilidad. Pero es preciso que la fuente del instrumento y de la contabilidad sean independientes.
En otras palabras, para que el instrumento privado goce de este especial valor probatorio (también contra un tercero), se precisa que en la emisión del instrumento o bien en los libros de contabilidad haya intervenido personas distintas. Así, la concordancia podría darse entre los libros del comerciante que invoca la fecha cierta y el instrumento suscrito por él mismo y por alguien más (típicamente, la contraparte en la operación, aunque se trate de un tercero al juicio). A la inversa, la concordancia podría darse entre los libros de la contraparte en juicio y el instrumento suscrito por quien invoca la fecha cierta (por ejemplo, un recibo); aunque es cierto que esta última hipótesis podría reconducirse a la regla del art. 38 CCom (libros de la contraparte como equivalentes a confesión extrajudicial).
De no integrar estas restricciones, resultaría fácil para un comerciante cuyos libros se encuentran en orden dotar de fecha cierta un instrumento privado firmado quién sabe cuándo, por la sola vía de pre o postdatarlo de un modo coherente con su propia contabilidad. El legislador no puede ser tan ingenuo.
- Jequier, E. (2013). Curso de Derecho Comercial, t. I. Legal Publishing/Thomson Reuters.
- Larenz, K. (1994). Metodología de la ciencia del derecho. Ariel.
- Olavarría, J. (1970). Manual de derecho comercial, vol. I (3ª edición). Imprenta Clarasó.
- Palma, G. (1940). Derecho comercial, vol. I (con Guerra, H., 2ª edición puesta al día por A. Vodanovic). Nascimiento.
- Sandoval, R. (2015). Derecho comercial, vol. I. Editorial Jurídica de Chile.
Crédito imagen: The Card Players, Paul Cézanne.
